Al conocer la historia, sea antigua o moderna, uno se percata de que el ser humano nunca cambia.
Firma Invitada: Teresa Viedma
Cuentan las fuentes antiguas que Catón el Viejo, llamado el Censor, inasequible al desaliento y viniera a cuento o no, finalizaba sus discursos con la conocida sentencia Carthago delenda est, en clara referencia a la necesaria destrucción de Cartago para evitar que, tal y como ocurrió tras la primera guerra púnica, la ciudad resurgiera de sus cenizas. Tanto insistió que acabaron por hacerle caso, dando lugar a la cruenta tercera guerra púnica, en la que Roma destruyó totalmente Cartago y esclavizó a los pocos que sobrevivieron a la matanza.
¿Era absolutamente necesario o se trató más bien de uno de esos “por si acaso”? El hecho es que no se dejó ni uno de esos flecos que, ya sea por despiste, por error, por pereza o por piedad, quedan a veces sueltos y pueden acabar explotándote en la cara. Por regla general, el destino, igual que Roma, no perdona.
Al conocer la historia, sea antigua o moderna, uno se percata de que el ser humano nunca cambia. La línea que separa el bien del mal es muy fina y, a menudo, con el ánimo de reparar siglos de injusticias, soportados y fomentados por casi todos, la traspasamos, dando lugar a actitudes revanchistas.
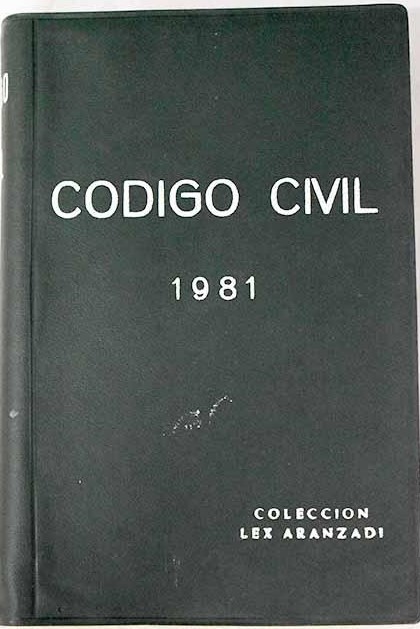
Soy mujer y crecí en esos años en los que primaba la familia numerosa y los colegios estaban segregados. Chicas por un lado y chicos por otro, circunstancia hoy impensable, aunque, curiosamente, no me dejó aquello ningún trauma, al menos que yo sepa. Sí que es cierto que las chicas debíamos ayudar en casa, no así los chicos, pero nunca dejé de protestar por ello y me escaqueaba siempre que podía. No obstante, jamás se me ocurrió pensar que no tuviera los mismos derechos que mis hermanos, que mi madre y mi padre no fueran iguales. Hasta que llegué a la universidad y un profesor de Derecho Civil, esa asignatura tan sumamente árida en ocasiones, me aclaró que hasta 1981 no gocé de los mismos derechos que mis hermanos. Efectivamente, hasta la Ley 11/1981 de 13 de mayo de reforma del Código Civil en materia de filiación, patria potestad y régimen económico del matrimonio, las mujeres éramos poco menos que una cabra.

Ni que decir tiene que me cabreé, nunca mejor dicho y por alusiones.
Todos esos chicos que había conocido en mis adolescentes andanzas por el parque de la Victoria, los alumnos de Maristas, con los que las colegialas de Cristo Rey nos reíamos y ligábamos por las ventanas, eran, habían sido, legalmente, más que yo hasta 1981.
¿Cómo podía ser eso?
¿Yo, con mis magníficas notas, yo, que devoraba los libros, yo, con tantas ansias de libertad y de triunfar en tantos frentes, tenía menos derechos que cualquier chico?
Menos mal que no fui consciente de ello hasta después de haber sido reparada, al menos sobre los textos legales, tamaña injusticia.
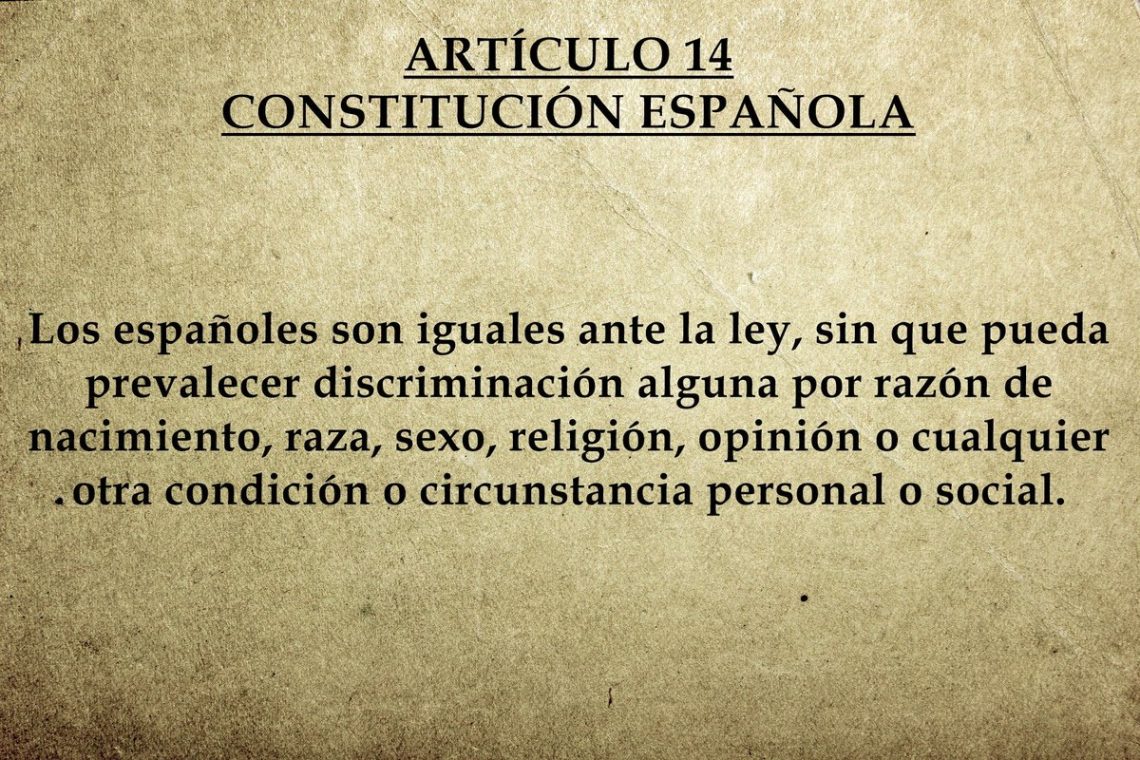
Lo que más me gustó de mi paso por la Facultad de Derecho de Granada, aparte de la belleza del edificio y los suizos a la plancha de la cafetería, fue descubrir la Constitución del 78 con su principio de igualdad, sin discriminación por motivos de raza, sexo (que no género; el género lo tienen las palabras), religión, opinión… En fin, el famoso artículo 14. Y tan importantes como este, el principio de legalidad, la tutela judicial y la presunción de inocencia. “El que alega tiene la carga de la prueba”. Nunca vi nada más justo, más social, más progresista… Y todas esas cosas de las que tanto se habla, la mayoría de las veces sin ton ni son.

La igualdad está garantizada en nuestra Constitución. Sin embargo, siglos de despropósitos contra las mujeres intentan ahora ser compensados “destruyendo Cartago”, solo que ahora Cartago son los hombres.
La ley de violencia de género, por una parte, tan necesaria, atenta, por otra, contra el principio de igualdad, ya que el mismo hecho es más grave si lo comete un hombre; y contra la presunción de inocencia al invertir la carga de la prueba y aplicar medidas directas contra los hombres por el mero hecho de serlo.
¿Revancha, miedo, necesidad, justicia?
Soy mujer, soy inteligente, soy independiente, soy libre, soy feminista y, por encima de todo, soy madre. Y no soy injusta, ni cruel.
¿Tiene mi hijo que pagar por lo hizo el tuyo? ¿Tiene el tataranieto que pagar por los pecados de sus antepasados varones?

No quisiera verme en la piel de un hombre al que, por celos, envidia u odio, se le coarta su libertad e incluso se le niegan sus hijos por una simple denuncia. Miedo me da pensar que pudiera mi hijo ser víctima de esa trampa legal.
Considero que esta ley deja a los hombres desprovistos de una efectiva tutela judicial y los convierte en asesinos por razón de su sexo. La protección del colectivo deja indefenso al individuo.
¿Es esto justicia? ¿Conseguimos con ello proteger a la mujer? Veo aquí el mismo razonamiento bíblico de la Ley del Talión y del pecado original que nos persigue desde Adán y Eva. Pues bien, pareciera que las mujeres hemos quedado libres de todo pecado pasando el muerto a nuestros “adanes”.

Por supuesto que se ha de perseguir y aniquilar todo maltrato. Por supuesto que me enerva que se abuse de las mujeres, pero también de los hombres. Pongamos a trabajar nuestra inteligencia y usemos todos los medios a nuestro alcance para educar a los niños en el respeto y la bondad, para enseñar en igualdad. Pero no pretendamos ser ahora las más fuertes de la caverna.
No quiero que me premien por ser mujer, ni tampoco que me protejan. Solo quiero tener las mismas posibilidades y los mismos derechos. Y desde 1981 los tengo.
Las mujeres somos maravillosas, algunas; los hombres también son buenos, algunos. Unas y otros, por regla general, amamos a nuestros hijos. Y lo sé porque soy madre, e hija. Dejémonos de guerras. Carthago delenda non est.

Muchas gracias, María Jesús . Un abrazo.
Como siempre, insuperable! Gracias por haceme disfrutar con tus artículos! Enhorabuena escritora! 👏👏👏👏😘😘😘